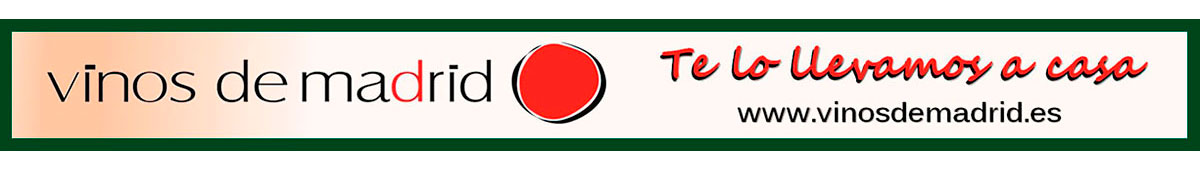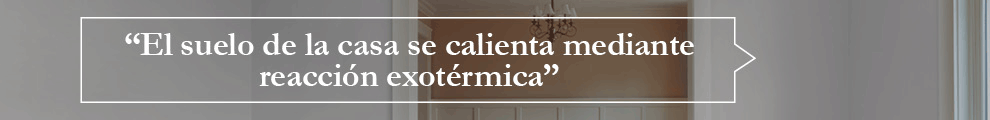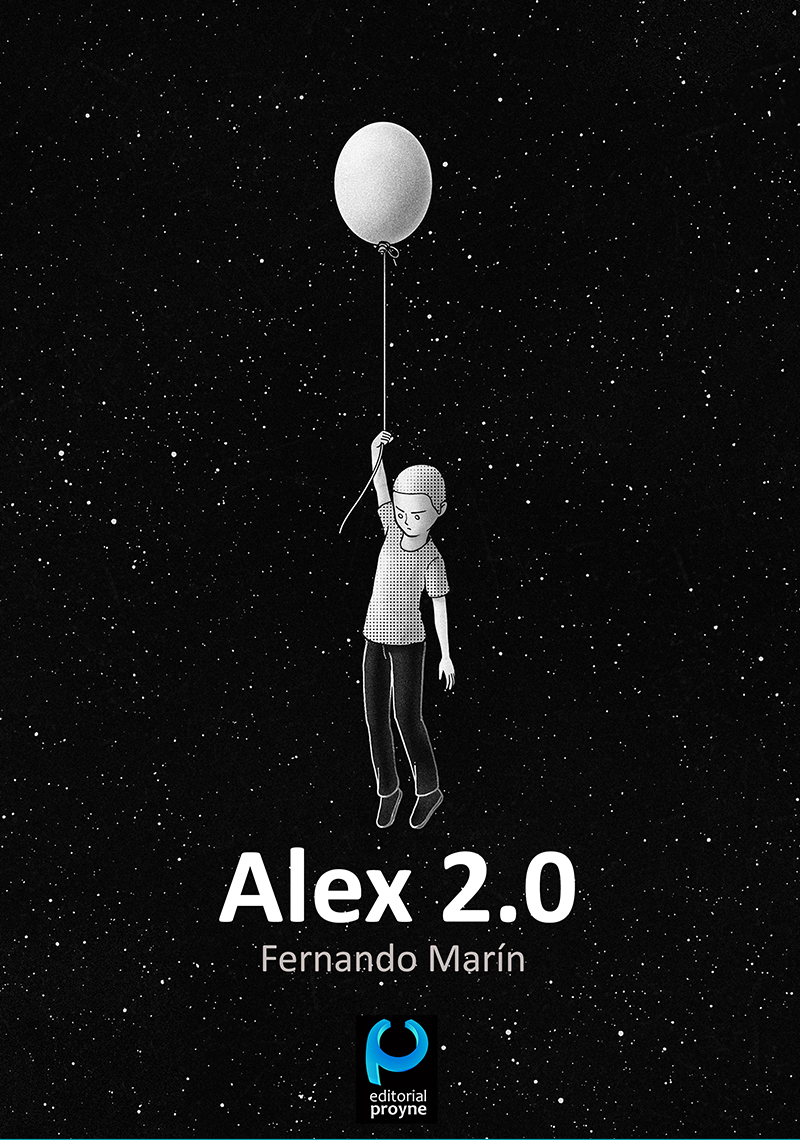La lengua y los niños

“Quien ama un idioma, ama todos los idiomas”, me dice el poeta Irazoki desde París. Aprendió el vascuence de niño en Lesaca. El español en la escuela; el francés en París, donde vive, muy cerca de la plaza de la Bastilla, dedicado a las repeticiones de Bach y otras músicas. Luego añade en la conversación que el desafecto hacia otras lenguas es la prueba de la insinceridad con que se defiende la propia. El fanatismo o la aventura de llenar un vacío íntimo no pueden disimular una impostura. Mantiene el escritor esta convicción sencilla: el amor sincero por un idioma es incompatible con el desprecio hacia otra lengua. Apuntalado en sus palabras concluyo que los que persiguen al niño de Canet y a su familia odian también el catalán, que no es para ellos una lengua, sino un hacha con la que cortar el madero español y hacerlo astillas.
No aman la lengua, la utilizan como una mandíbula de dientes secos y calientes. El lector habrá leído, supongo, la carta de esa familia de Canet que asegura apreciar en igual medida la lengua catalana y la española, o castellana, si me apuran.
El texto, irreprochable, no sirve de nada a los fanáticos, que han lanzado la vulgar horda de indignados, la jauría nacionalista, contra una familia a la que le importa el desarrollo mental de su hijo mucho más que cualquier religión de aldea.
Habrá un día en que los sectarios serán conscientes de su mezquindad, de la miseria moral con la que tratan cuestiones de sentido común. Mientras no llegue esa hora, lo que se necesita es un servicio de vigilancia que haga cumplir los derechos y que proteja a los escolares de la persecución.
El acoso al escolar es solo el síntoma de una pobreza espiritual convertida en delito, la loca deriva de una banda de fanáticos a la que debemos domesticar con la contundencia de la ley.